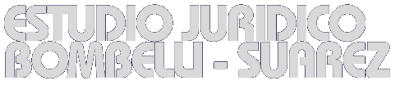Causa: “Cortes, Leonardo Evaristo c/ANSeS s/Reajustes varios”, Expte. 13511/2021
Cámara Federal de Mendoza, Sala A, 4/11/24
En la Ciudad de Mendoza, a los días del mes de de dos mil veinticuatro, reunidos en acuerdo los miembros de la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Dres. Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, procedieron a resolver en definitiva estos autos N°13511/2021/CA1, caratulados:
“CORTES, LEONARDO EVARISTO c/ ANSES s/REAJUSTES”, originarios del Juzgado Federal Nº4 de Mendoza, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra de la resolución de fecha 18/11/2022.
El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Debe modificarse la sentencia recurrida?
De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4º y 15º del Reglamento de esta Cámara, previa y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: 2, 3 y 1.
Sobre la única cuestión propuesta, el Sr. Juez de Cámara, Dr. Juan Ignacio Pérez Curci, dijo:
1) Previo al análisis en cuestión, resulta importante aclarar que, dado que la presente apelación tramita de modo exclusivamente digital, las actuaciones a las que aquí nos referimos serán identificadas de acuerdo a la descripción y fechas obrantes ante el Sistema Informático Lex100.
2) Contra la sentencia referida los representantes de la actora y de la demandada interponen recursos de apelación, los cuales son concedidos en fecha 23/11/2022 en forma libre ambos.
3) La actora expresó agravios en fecha 29/12/2022, los que pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1- Reajuste por movilidad: inconstitucionalidad de art. 1 y 2 de la Ley 27.426, artículo 55 de la Ley 27.541, de los Decretos 163/2020, 495/2020, 542/2020, 692/2020, 899/2020 y siguientes. Principio general de movilidad. Periodo 2017 a 2019. Suspensión de movilidad en el año 2020. Nueva Ley 27.609. Aumentos que cimientan una pérdida confiscatoria: año 2022; 2- Reparación integral: Tasa de interés; 3- Costas en el orden causado: solicita se impongan a la vencida y se declare la inaplicabilidad del art. 21 de la Ley 24.463; 4- Impuesto a las ganancias: solicita exención del mismo sobre el haber mensual.
Por su parte, la demandada presenta su memorial de agravios en 27/12/2022, los que se dan aquí por reproducidos en honor a la brevedad.
4) Corridos los traslados pertinentes, la actora contesta en fecha 14/02/2023, cuya réplica se da por reproducida.
Cumplidos los trámites procesales de rito, el 27/02/2023 pasan los autos al acuerdo. Luego, en fecha 09/08/2023 se dejó sin efecto la integración de la Sala con jueces subrogantes.
5) En primer lugar debo dejar asentado que seguiré las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a que: “(…) Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino solo en aquellas que estimen conducentes para la correcta solución del litigio(…)” (CSJN, Fallos 287:230 y 294:466); como también “(…) no es necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por el recurrente, sino solo aquellas que se estimen decisivos para la solución del litigio(…)” (CSJN, Fallos 312:1500;308:2263; 294:427; entre otros).
6) Habiéndose realizado el control de admisibilidad previo, cabe adelantar que la presente cuestión debe analizarse sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, tales, los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y las normas internacionales con jerarquía constitucional -arts. 75 inc. 22 y 23 de la Ley Fundamental- como la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” que en su art. 21 protege el derecho de propiedad sobre el haber jubilatorio, precepto plasmado en la causa “Cinco Pensionistas vs. Perú” (Corte IDH. Sentencia 28/02/2003. Serie C Nº 93) y aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 333:2338).
Asimismo, resultan trascendentales el art. 26 de la mencionada Convención, que reconoce el principio de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y el art. 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” que dispone la obligación de los Estados partes de adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que allí se reconocen, entre ellos, el derecho a la seguridad social establecido en su art. 9. Del mismo modo, a través de la Ley N°27.360 se aprobó la “Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada por la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS durante la 45ª Asamblea General de la OEA el 15 de junio de 2015. Que mediante dicho instrumento los Estados Parte se comprometieron a “adoptar medidas afirmativas para asegurar la plena integración social, económica, educacional, política y cultural de las personas mayores.”
7) Efectuado el encuadre constitucional y convencional del asunto en examen, pasaré a tratar los agravios de las partes en el orden propuesto.
Con respecto a la demandada (escrito presentado el 27/12/2022), advierto que no corresponden los argumentos vertidos en su memorial con los datos de esta causa, sino que se trata de un escrito presentado en autos caratulados “BISTUER, VICENTE MARIO c/ ANSES s/REAJUSTE DE HABERES” (EXPTE. N°14028/2021/CA1) con sentencia de fecha 28/10/2022 proveniente del Juzgado Federal N°4 de Mendoza, que resolvió “I.- RECHAZAR la excepción de cosa juzgada planteada por la demandada conforme lo expuesto en el considerando pertinente. II.- HACER LUGAR a la demanda incoada contra ANSeS. III.- DECLARAR la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 27.426 sobre las movilidades de los periodos devengados de julio a diciembre del año 2017, a los que corresponde aplicar la movilidad dispuesta por la ley 26.417. IV.- ORDENAR al organismo demandado reajuste el haber previsional de la parte actora a enero del 2021 con las movilidades que le hubiese correspondido de haberse aplicado la suspendida ley Nº27.426, convalidándose para los periodos anteriores los decretos cuestionados. A la diferencia que surja deberá adicionarse la tasa de interés pasiva del BCRA desde el mes de enero del 2021 y hasta su efectivo pago. V.- ORDENAR a ANSES pagar a favor del reclamante las diferencias entre los haberes percibidos y los recalculados, con más los intereses a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago. VI.- ORDENAR que el pago de los retroactivos y el reajuste aquí dispuesto se cumpla en el plazo de 120 días hábiles (art. 22 de la ley 24.463. modificado por el art. 2 de la ley 26.153), cuyo cómputo se hará en la forma indicada en el considerando respectivo. VII.- ESTAR a lo dispuesto por el art. 82 de Ley 18.037, ratificado por arts. 14 inc. “e” y 168 de Ley 24241, en cuanto a la prescripción. VIII.- IMPONER las costas en el orden causado (arts. 21 y 22 de la ley 24.463). IX.- DECLARAR exento del pago del impuesto a las ganancias a las retroactividades y los intereses que ANSeS debe abonar al actor (inciso “v” del art. 20, ley 20.628). X.- REGULAR los honorarios de la Dirección Letrada de la parte actora, en el 13% del importe neto del crédito que por todo concepto resulte en favor de la reclamante en ocasión de practicarse la liquidación respectiva (conforme art. 1255 del CCyCN) con más el IVA en caso de corresponder. Se aclara que el monto de honorarios resultante no puede ser inferior al porcentaje mínimo sobre 15 UMA que fija la ley 27.423. Tener en cuenta, en relación a la Dirección Letrada de la A.N.Se.S., lo dispuesto en el art. 2° de la ley 27.423. PROTOCOLÍCESE Y NOTIFÍQUESE.”
De la lectura del escrito presentado por ANSES, surge que se refiere a otro beneficiario. En el acápite II- ANTECEDENTES expresa: “La actora obtuvo su beneficio de Pensión derivada al amparo de la LEY 24.241 con fecha de adquisición de derecho 10/02/2015…”
En cambio, de las constancias de la presente causa, se acredita que el Sr. Leonardo Cortés adquirió el derecho el día 14/12/2017, por sus aportes en relación de dependencia y como autónomo bajo el amparo de la ley 24.241.
Además, el objeto de la causa indicada difiere del objeto de la presente causa.
Finalmente, puedo concluir afirmando que la demandada no ha realizado una crítica concreta y razonada para fundar el recurso de apelación que le fuera concedido en fecha 23/11/2022. Por lo que, entiendo que se debe declarar desierto el mismo, en virtud de lo dispuesto en los arts. 265 y 266 CPCCN.
8) En cuanto al primer agravio expresado por la actora:
a)- Interpreto que puntualmente se encuentra dirigido a criticar la solución de primera instancia por no corregir lo que el actor entiende como una continuidad en la perdida adquisitiva de la movilidad jubilatoria, desde la entrada en vigencia de la ley 27.426 que, sostiene, ha sido contraria la garantía constitucional prevista por el articulo 14 bis y los tratados internacionales.
Que, en ese sentido, hace un pormenorizado análisis de las distintas pautas de movilidad establecidas por las leyes 26.417. 27.426 y 27.609. Cita doctrina de la Corte y datos macroeconómicos que avalan su postura.
b)- Ingresando a resolver los argumentos de este agravio, en primer lugar, haré una reseña de los antecedentes de esta Cámara respecto de los períodos donde tuvieron vigencia las leyes cuestionadas.
En efecto, sobre la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley n°27.426, se expidió en las causas Nº FMZ 3825/2019/CA1, caratulados: “AGUIRRE, HUGO NICOLÁS c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS”, caratulados: “RAMIREZ, LILIA IRENE c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS”, de fecha 31/08/2020, publicados en el CIJ a los que me remito.
Asimismo, respecto de la ley n°27.541 y el mentado empalme, en autos caratulados GUERRA ALFREDO ANTONIO c/ANSeS s/REAJUSTES VARIOS (Sala A), sentencia de fecha 27/08/2021, y en autos N° FMZ 10896/2020/CA1 caratulados “Poblete, Oscar Argentino c/ANSES s/ Reajustes Varios” (Sala B), sentencia de fecha 27/08/2021.
Así el estado de las cosas, esta Cámara Federal y específicamente la sala que integro, vienen adoptando una postura de protección del haber jubilatorio dentro de un marco de prudencia en cuanto a la división de poderes, teniendo en cuenta que es labor del legislador adoptar la movilidad que se corresponda con los principios consagrados en nuestra constitución respecto del mayor alcance de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que sin duda se encuentra el previsional. Es decir, que siempre se han analizados las leyes teniendo en cuenta la regla de no regresividad con método de comparación de normas según el criterio de conglobamiento por institución.
Es así, que en el análisis de la les leyes 27.541 y 27.426, se tuvieron en cuenta todas las circunstancias que rodeaban su dictado y, eventualmente se aminoraron los efectos perjudiciales de ciertos artículos que provocaban un daño evidente en el haber.
No obstante, y más allá de las críticas que la ley 27.426 adolece en cuanto a su rezago, no se puede jurídicamente hablar que esta ley en su conjunto haya sido regresiva respecto de su anterior (26.417). Ello llevó a esta cámara a resolver como lo hizo en los leading case anteriormente mencionados.
Ello no obsta, que de la liquidación final exista una demostración de una perdida considerable en comparación con los activos en el periodo que el actor aquí contradice.
Ahora bien, de los períodos que el actor presenta, resta analizar el alcanzado por la ley N°27.609, para lo que estimo fundamental tener en consideración las circunstancias y factores siguientes:
Como primera observación, es de entender que la sentencia de grado (18/11/2022 ojo con este dato) no indique los parámetros a considerar en este nuevo período (vigencia desde marzo de 2021), ya que su aplicación fue contemporánea con la demanda y la sentencia de primera instancia, siendo apresurado aventurar un daño hipoteco.
En segundo término, dicha normativa fue derogada mediante decreto 274/2024, que entró en vigencia en abril de 2024, reconociendo la deficiente fórmula de movilidad contemplada por Ley 27.609 (art. 1 que modifica el art. 32 de la Ley 24.241). Ergo, la recurrente no tuvo oportunidad de solicitar su inaplicabilidad o inconstitucionalidad, realizando una comparación con la nueva fórmula que contempla el índice de precios al consumidor, publicado por INDEC, y considerando el de dos meses antes (ej.: si quiero calcular el de agosto, lo haré con el IPC del mes de junio).
Y, en tercer lugar, es menester evaluar los resultados de la aplicación de la norma en cuestión a fin de responder al interrogante sobre su inconstitucionalidad y proponer una solución al período en cuestión.
c)-Que en fecha reciente la Sala se expidió en autos Nº FMZ 6517/2022/CA1, caratulados: “NAVAS, SUSANA GLORIA c/ANSES s/REAJUSTES VARIOS”, de fecha 28/12/2023, rechazando lo peticionado que guarda similitudes con lo aquí requerido, con algunas variantes. Allí se sostuvo que el proceso inflacionario es una ”situación que aqueja al país lo hace tanto activos como a pasivos...", sin embargo, los datos presentados en la actual demanda y el contexto inflacionario, de crisis económica aguda, y otras cuestiones sobrevinientes contradicen en parte esa afirmación, por lo que amerita una revisión con una mirada más amplia.
Prima la publicación del Decreto 274/2024 en donde se modifica la movilidad jubilatoria con efectos a partir de abril de 2024, dónde se establece que la medida de la movilidad es el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC. También resulta de consideración la publicación de las Acordadas de la Corte Suprema 1/2024 y 4/2024 que expresan la íntima relación de los salarios de los activos con la inflación y por parte de la Secretaría de Seguridad Social del valor de la Remuneración Imponible Promedio del Trabajador Estable para el mes de diciembre de 2023. Otro ejemplo se da en las paritarias salariales para lograr aumentos o acuerdos que fijen un porcentaje de actualización de los salarios en base al IPC. Estos elementos muestran a todas luces que los trabajadores activos han tenido una evolución dispar con los incrementos reconocidos por la ANSES para los jubilados.
Introducido lo anterior y advirtiendo la necesidad de revisar la constitucionalidad del método de movilidad establecido por la ley N° 27.609; puedo afirmar que, a esta altura, luego de más de 3 años de su entrada en vigencia, no guarda relación directa con los aumentos que percibiría en su vida laboral activa, como así tampoco con niveles mínimos de subsistencia.
En conclusión, el tema que nos convoca es el análisis de la constitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.609 que reza: “Artículo 1°- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la presente serán móviles.
El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que como Anexo forma parte integrante de la presente ley. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elaborará y aprobará el índice trimestral de la movilidad y realizará su posterior publicación.”
¿Es inconstitucional la fórmula de movilidad de la Ley 27.609?
El interrogante aquí propuesto me obliga a un análisis de resultados de la norma en cuestión.
La Ley 27.609, en principio, ha sido aplicada correctamente durante su vigencia; y, aun cuando ciertos indicios puestos de manifiesto por la crítica especializada podían hacer dudar de sus futuros resultados, lo cierto es que era el tiempo y el desenvolvimiento de las variables incluidas en su fórmula, así como el tratamiento que le diera la administración, los que vendrían a poner luz en la cuestión.
Entonces, considero que, al momento de resolver este recurso, ha transcurrido el tiempo suficiente para justipreciar lo resultados concretos de su aplicación.
Recalco que, no desconozco que al momento de interponer la demanda no existió un pedido expreso sobre la constitucionalidad de la ley 27.609, que si pone en crisis en el líbelo recursivo. Al efecto, comprendo que la ley era de reciente promulgación al momento de interponer la demanda y si bien se hace una crítica indiciaria, no se sabía cuan perjudiciales podían ser sus efectos. Cuestión esta que fue apuntada en los casos mencionados ut supra, donde se trasladó su tratamiento hasta que el tiempo demostrara sus resultados.
Pero lo cierto es que, tanto en la demanda como en la apelación, lo que pone en crisis el actor es el sistema de movilidad regresivo de su haber desde el año 2017 hasta el corriente. Ello me permite y me obliga a analizar en profundidad la constitucionalidad de la ley 27.609, por ser el tiempo propicio para ello. “Por sus frutos los conoceréis”, nada más cierto y simple.
En cuanto al control de convencionalidad y constitucionalidad de oficio, Bielsa ya en el año 1958, se manifestó contrario al criterio tradicional de la jurisprudencia, sosteniendo que los jueces en su función de custodios de la Constitución debían ejercer la facultad de control de las leyes, aunque no hubiera una instancia de parte respecto a dicho aspecto. (Bielsa, Rafael “La protección constitucional y el recurso extraordinario”, Roque Depalma, editor, Bs. As. 1958, p. 19). Mantuvieron una opinión coincidente, Bidart Campos (¿Hacia la declaración de oficio de inconstitucionalidad?, ED, 74 -387; Sagües, Néstor, “Derecho Procesal Constitucional”, Astrea, Bs.As., t.1, p. 332; Mercado Luna, “Control de oficio de constitucionalidad”, JA, 1971-179; Haro, Ricardo, “El control de constitucionalidad”, publicación de la Universidad de Córdoba, 1987, p.191, ED, 64-643; Gialdino, Rolando, “Un lugar de encuentro en materia de control de constitucionalidad”, La Ley 1997 -C, 1013; Bianchi, Alberto, “Control de constitucionalidad”, Abaco de Rodolfo Depalma, Bs.As. 2002, t.1,p.222 y ss., entre otros autores)
De lo hasta aquí expuesto por la doctrina citada, a modo de conclusión, podemos sintetizar que: a) no se opone a ello ninguna norma constitucional, ni existe entre los principios un óbice que lo impida tácitamente; b) el control de constitucionalidad es una facultad ínsita de la magistratura en defensa y sostenimiento de la CN, por lo que los jueces no pueden dejar de ejercerlo cuando adviertan una pugna normativa con las disposiciones magnas; c) la presunción de legitimidad y de legalidad, que ostentan las leyes y demás normas dictadas por los poderes legislativo y ejecutivo en el marco de sus facultades discrecionales, cede frente a la comprobación judicial de su notoria inconstitucionalidad; d) la posibilidad de declarar las leyes de oficio se relaciona con el principio iura novit curia –el juez conoce el derecho-, noción que permite a los jueces aplicar el derecho o la legislación adecuada a un juicio determinado o caso concreto, aún sin que las partes lo hubieran invocado. (Palacio de Caerio, Silvia, “Constitución Nacional en la Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, ed. La Ley, pag. 590, año 2011).
Vinculado con ello la CSJN ha dicho que: “…es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución, para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si la encuentran en oposición a ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos” (“Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Estado Argentino s/ daños y perjuicios”, CSJN, 27/11/2012; 327:3117; “Mazzeo”, fallo 330:3248; 305: 1304, entre muchos otros).
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las amplias facultades del Legislador para reglamentar la garantía constitucional tienen como limitación el principio de razonabilidad y que las leyes que originalmente resulten válidas, pueden ser tachadas de inconstitucional por el cambio de las circunstancias sobrevinientes al dictado de la norma (cons. 15 “Badaro Adolfo Valentín” 8/8/2006 B. 675. XLI.).
No se me escapa que esa tarea es propia del legislador (art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional), toda vez que la materia “se inserta en el círculo de facultades que constituyen la competencia funcional del Congreso de la Nación, como órgano investido del poder de reglamentar los derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna con el objeto de lograr la coordinación necesaria entre el interés privado y el interés público y hacer realidad la promoción del bienestar general anunciado en el preámbulo contenido en la cláusula del art. 67, inc. 16 de la Constitución Nacional" ( Fallos: 308-1848). Pero hasta tanto aquél no se haga cargo de ese cometido, estableciendo un sistema de alcance general que, sin perjuicio de las diferencias que contemple, permita la elaboración de cálculos actuariales necesarios para el financiamiento y buena administración de los entes de la previsión social, corresponde al órgano jurisdiccional competente en ejercicio válido de sus funciones, suplir el vacío legal producido por la declarada inconstitucionalidad de las normas aplicables en las causas a decidir.
Cabe destacar en esta instancia que, ya nuestro máximo tribunal ha sostenido que la modificación del régimen de movilidad no puede resultar en un detrimento de los haberes jubilatorios, afirmando que: “la validez constitucional de los cambios de los regímenes de movilidad, esto es, del reemplazo de un método de determinación de incrementos por otro, realizado a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad social (Fallos: 255:262; 295:694; 308:199; 311:1213; 318:1327); empero, el reconocimiento de esa facultad se encuentra sujeto a una indudable limitación, ya que tales modificaciones no pueden conducir a reducciones confiscatorias en los haberes (Fallos: 158:132; 170:394; 179:394; 234:717; 253:783; 258:14; 300:616; 303:1155).”
Asimismo, consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema sostiene que sus sentencias “deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas aun cuando sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario” (Fallos: 343:1019 y 193; 342:1246; 342:278 y 580; 341:1356) in re CAF 11649/2013/CA3-CS1 caratulado “Suárez, Elsa y otros c/ EN - M°Defensa - resol. 59, 96 y 178/13 s/ amparo ley 16.986”, de fecha 11/10/2018.
Así lo establece el art. 277 del CPCCN: “El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores sentencia de primera instancia.”
Concretamente, el fracaso del método de movilidad de la Ley 27.609 se ha dado en la práctica por circunstancias intrínsecas y extrínsecas, que provocan que debamos atender el reclamo del Sr. Cortés en su justo alcance. Veamos:
- Factores intrínsecos de la mentada ley: las variables de la fórmula, son dos, la sumatoria de: 50% del aumento trimestral en la recaudación de ANSES y, 50% por la variación salarial del mismo período. En este último caso se utilizan los datos del INDEC (IS) o por la remuneración imponible de promedio del trabajador (RIPTE) dependiendo de cuál sea más alto;
- Factores extrínsecos: Crisis económica, Inflación, políticas económicas que tienden a la desproporción entre activos y pasivos.
Consecuencia: Pérdida del valor económico del haber jubilatorio en relación con el costo de vida real y actual.
Solución: comparar los resultados de la fórmula contemplada en la norma cuestionada, con el cálculo en base al Índice de Precios al Consumidor; y tomar el que resulte mayor a los fines del reajuste previsional.
d)- En atención al orden propuesto para el abordaje de la cuestión, previo al análisis de los factores que impactan sobre el cálculo en los términos de la Ley 27.609, haré una breve alusión al concepto ¿Qué es la movilidad?
La movilidad previsional se puede entender como un mecanismo que protege el poder adquisitivo del haber jubilatorio contra el riesgo inflacionario (Andras Uthoff, economista de la U. de Chile y máster y doctorado en Economía en UC Berkeley, [2020]: Presentación ante la Comisión Especial de Reforma de la Movilidad Previsional. Buenos Aires. 2020, (https://www.anses. gob.ar/sites/default/files/2024-04/DT_Ley%20de%20Movilidad.pdf)
Es, asimismo, una garantía plasmada en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y uno de los aspectos principales en el diseño de los regímenes previsionales, cuya correcta y equilibrada formulación permite que las prestaciones mantengan su valor -es decir, el carácter sustitutivo de la remuneración que le sirvió de base- durante todo el plazo de percepción de las mismas, sin que ello signifique un quebranto para las finanzas públicas ni un vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Comisión de Movilidad Previsional, 2020). Por lo que el mecanismo de actualización de las prestaciones es uno de los elementos más relevantes para contribuir a la suficiencia, sustitución y sustentabilidad, de un sistema previsional robusto.
Este mecanismo, procura mantener al sujeto en el mismo estándar de vida, por ello son útiles para su análisis los índices que dan cuenta del costo de vida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Badaro”, dijo: “ Que la movilidad de que se trata no es un reajuste por inflación, como pretende el actor, sino que es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores (Fallos: 293:551; 295:674; 297:146; 300:616; 304:180; 305:611, 770, 953; 308: 1848 y 310:2212) -considerando 14-; puntualizando que el legislador no podía actuar de cualquier modo en estos temas, sino considerando los derechos en juego “con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición, condicionando que tuvieron durante sus años de trabajo” así el propósito de la reglamentación, la que “debe guardar una razonable vinculación con los cambios que afectan al estándar de vida que se pretende resguardar, lo que no sucede si el régimen en cuestión termina desconociendo la realidad que debe atender, con correcciones en los haberes que se apartan por completo de los indicadores económicos” (considerandos 15 y 16, respectivamente; cfr. Fallos 329:3089 y 330:4866).
Esta postura de la Corte debe guardar estrecha relación con la situación imperante en el país. Es un hecho notorio y publico la alarmante situación de inflación que atravesó el país durante el periodo de vigencia de la ley observada, alcanzando tres dígitos para el anual de 2023, reflejados en los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos. https://www. Indec.gob.ar/uploads/informes deprensa/ipc_01_24DBD5D8158C.pdf
En estas circunstancias, además de la razonable proporción con el sueldo, debe analizarse la calidad de vida y el estándar dado por el piso mínimo de subsistencia para una persona jubilada o pensionada, sujeto vulnerable para el derecho.
Y es por ello que no debe desmerecerse el dato de la inflación y su impacto en el costo de vida (conf. CFSS, Sala III, “Basteros Benjamin c/ Caja Nac. De Prev.”, 16/08/1989, DT 1990-A,720- DJ 1990-2,177; cita TR La Ley AR/JUR/1752/1989).
La línea jurisprudencial de la Corte ha instituido al “principio de sustitutividad” en un valor axiomático del sistema, frente al cual toda regla que pretenda desvincular el nivel prestacional de su correspondiente equivalencia económica con el salario de actividad y su correspondiente nivel de vida, se transforma en una norma contrapuesta al sentido constitucional que impregna la garantía del art. 14bis de la Constitución Nacional.
En similar sentido, el ya citado fallo “Badaro” señaló que “la política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”. Su consecuencia necesaria es la pérdida desproporcionada del nivel de vida de los afectados. ( Considerando 12- )
e)- Los factores que se denominan como intrínsecos se pueden resumir en lo siguiente: la técnica legislativa empleada es deficiente para resguardar el estándar de vida mínimo ya que sujeta la movilidad jubilatoria a dos parámetros que no guardan relación con el costo de vida ni con la proporcionalidad de los salarios activos, tomando el 50% la variación de recaudación tributaria por parte de ANSES elaborada por el organismo y por el otro, 50% el índice de Salarios RIPTE publicado por la Secretaría de la Seguridad Social .
La ley importa una falla, no en su aplicación sino en su esencia misma, dada por la fórmula utilizada.
Prueba de ello, da cuenta, el doctor Alejandro Castellano, en su reciente voto en disidencia, donde lo describe claramente: “la lamentable exteriorización del efecto perjudicial del mecanismo de movilidad diseñado por la ley 27.609 no sólo resulta mencionado por la recurrente en su memorial, sino que incluso se desprende de diversos actos desplegados por el propio Estado, los que se produjeron con el declarado propósito de subsanar o corregir la deficiencia de la fórmula, para mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Cabe mencionar al respecto, como elemento corroborante de las circunstancias destacadas, que ha sido una práctica estatal habitual de los últimos años el otorgamiento de “subsidios extraordinarios”, “refuerzos de ingreso previsional”, “ayudas económicas previsionales” o “bonos” tendientes a recomponer o paliar la erosión sufrida por los haberes previsionales, cuanto menos, en aquellos beneficiarios de menores ingresos.
En efecto, esos “auxilios” se implementaron inicialmente de manera esporádica en el año 2021 –meses de abril y mayo- y mediante la dación de una suma inicial de $1.500.-, que luego debieron reproducirse e incrementarse en valor (cfr.decretos 218, 481 y 855 del 2021 y 180, 215, 532 y 788 del 2022). Más tarde se transformaron en una práctica habitual, de carácter mensual, como aconteció durante el pasado año 2023 (decretos 788/22 y 105, 282, 442 y 626 del año 2023), que incluso debió ser mantenida por la actual Administración (cfr. decretos 116 del año 2023 y 81, 177, 268, 282, 340 y 440 de 2024). Y si bien fue elevando su cuantía para preservar la incidencia recomposicional de los haberes -hasta alcanzar la suma de $70.000.-, ciertamente estuvo lejos de constituir una medida generalizada, pues resultó circunscripta a los haberes de más bajos ingresos, lo que concurre a demostrar que, respecto del resto de los beneficios, la insuficiente movilidad determinó una depreciación o perjuicio que no recibió recomposición alguna.
Pero incluso prescindiendo del criterio sectorizado al que se dirigieron tales auxilios, no puede perderse de vista que su finalidad estaba declaradamente dirigida a atenuar el efecto provocado por “el alza de precios” y “la inflación”, de modo que no constituyeron importes destinados a incorporar un nuevo ‘renglón’, ‘rubro’ o ‘concepto’ prestacional en el haber, sino simplemente atender a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, en virtud de una insuficiente movilidad jubilatoria, siendo entonces ésta la causa fuente de su establecimiento: propender al sostenimiento de los jubilados –algunos- frente a la depreciación de sus haberes, tal como se justificaba en los propios decretos que establecieron esas ayudas.
Adviértase incluso que esos refuerzos registraron una evolución en el nivel cuantitativo, que entre el primero ($1.500) y el último ($70.000) marca un crecimiento superior al 4.666%, hasta alcanzar en algunas jubilaciones un valor equivalente a un 50% del haber, extremo que confirma la evolutiva deficiencia de la pauta de movilidad entonces vigente.” (CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II en autos N° FSA 6765/2022 “CENDAN, RODOLFO LISANDRO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”, de fecha 07/06/2024, voto en disidencia Dr. Alejandro Castellano.)
Tales aumentos produjeron una recomposición para un sector en particular y no fue una solución que abarque la generalidad, por lo que entiendo que se afecta la garantía de igualdad ante la ley, conforme lo dispuesto por el art. 16 de la Constitución Nacional, el principio de sustitutividad y de progresividad, así como los art. 14 y 14 bis. de la Constitución Nacional.
Esta insuficiencia de la fórmula se encuentra resaltada también por la parte actora quien presenta planillas comparativas que avalan esta hipótesis, cuestión, en si misma que no ha podido desvirtuar la defensa de la parte demandada.
En cuanto a los factores que denominados extrínsecos y que empeoraron la situación, puedo afirmar, sin temor al error que la Argentina atravesó una situación de inestabilidad económica de tal magnitud que no fue acompañada ni someramente por la movilidad jubilatoria.
Esta situación es de público conocimiento y no requiere de actividad probatoria alguna. En tal sentido, y para traducirlo en números que permitan graficar la concreta consecuencia que provocó la fórmula cuestionada, en el año 2021, los jubilados obtuvieron un incremento total por aplicación de la ley n° 27.609 del 52,67 % contra una inflación del 50,79 %, es decir, se apreciaron sus haberes en términos reales en un 0,82 %. A su vez, en el año 2022, el incremento alcanzado por la citada normativa fue del 72,45 % contra un aumento del IPC del 94,75 %, lo que implica una pérdida del 11,6% contra la inflación. Asimismo, en el año 2023, los haberes previsionales subieron un 110,95 % contra una inflación del 211,4 %, lo que provoca una pérdida del 33,5 %. Por último, en el periodo comprendido entre diciembre del 2023 y marzo de 2024, el aumento fue del 27,18 % y la inflación del 51,62 %, es decir, una depreciación del 16,1 %. La pérdida total del poder adquisitivo de los haberes acumulada en el período de vigencia de la Ley 27.609 es del 50,3%.
A mayor abundamiento, el perjuicio causado en los haberes jubilatorios, como se indicó, fue admitido expresamente por el Poder Ejecutivo al dictar el Decreto 274/2024, donde reconoció las deficiencias de la fórmula establecida en la ley 27.609, entendiendo que: “el ESTADO NACIONAL debe otorgar, por mandato constitucional, los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable. Que a través de la Ley N° 27.609 se modificó el índice de movilidad jubilatoria (…) la fórmula descripta presenta graves y serios inconvenientes en tanto: (i) no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario que afecta los beneficios de los adultos mayores, pues no tiene en cuenta la variación de los precios; (ii) presenta un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes; (iii) se basa en datos que no son de fácil acceso para el público, lo que dificulta su control por parte de la ciudadanía; y (iv) supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria. Que la fórmula de movilidad vigente ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo. Que la CSJN ha sostenido en el precedente “Badaro Adolfo Valentín c/ANSeS s/reajustes varios”, que la reglamentación de la movilidad “debe guardar una razonable vinculación con los cambios que afectan al estándar de vida que se pretende resguardar, lo que no sucede si el régimen en cuestión termina desconociendo la realidad que debe atender (Fallos: 327:3677), con correcciones en los haberes que se apartan por completo de los indicadores económicos” (Fallos: 330:4866). (…)” (el subrayado me pertenece)
El propio Estado Nacional, frente a dicho reconocimiento, y como ya dijéramos antes, debió subsanar daños innegables y netamente humanitarios en los haberes más bajos, mediante decretos.
En consecuencia, resulta ostensible y sumamente considerable la disminución del valor adquisitivo que han tenido los haberes previsionales con la fórmula de la ley N°27.609, en virtud de no haberse previsto como componente de la misma, la suba del índice de precios al consumidor, la cual, en tiempos de alta inflación, supera claramente los demás índices de la economía, provocando una licuación de la jubilaciones y pensiones.
Asimismo, esta pérdida del valor adquisitivo, provoca una clara violación al principio de sustitutividad en materia previsional, al colocar al jubilado en una situación y status inferior al que se encontraba cuando estaba en actividad, como así también del principio de proporcionalidad, al romper la relación porcentual que debe existir entre lo percibido como jubilación y los haberes en actividad por parte del accionante.
Por lo demás, no debe olvidarse que, en tanto la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho servicio, el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad (Fallos: 305:611).
f)- Como corolario de lo expresado anteriormente, se advierte que la consecuencia es la pérdida del haber jubilatorio, como objetiva y palpable.
Por cuanto la fórmula de movilidad que establece el art. 1 de la ley N°27.609, se torna inconstitucional por no estar a la altura del estándar de la garantía contemplada en el art. 14 bis de nuestra Carta Magna.
En base a los argumentos antes esgrimidos y, resultando la movilidad prevista por la ley N°27.609 violatoria del derecho de propiedad de un universo de personas que por su edad avanzada y problemas de salud resulta ser el más vulnerable de la sociedad, como son los jubilados y pensionados, corresponde declarar la inconstitucionalidad de dicha fórmula, la cual se encuentra prevista en el artículo 1 de la citada normativa, por lo que no corresponde su aplicación al momento de actualizar los haberes del actor en la presente causa.
Una postura inversa entrañaría la “regresividad” de un derecho de la seguridad social que por expreso mandato constitucional reviste carácter integral e irrenunciable –o imprescriptible- y en detrimento de la “garantía constitucional de movilidad” cuyo principal cometido consiste, precisamente, en evitar esa “regresividad” futura.
Cabe resaltar que el “principio de progresividad o de prohibición de regresividad” de los derechos económicos y sociales, establecido por el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ambos de jerarquía constitucional- y por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores -ratificada por el Estado Argentino por ley N°27.360 y recientemente con jerarquía constitucional mediante la ley N°27.700 - implica comportamientos positivos por parte del Estado, no pudiendo posponerse su goce ni disminuir el grado de protección ya alcanzado.
Así, el Tribunal Cimero en fecha 17/05/05 in re “Sánchez, María del Carmen c/ANSeS s/reajustes varios” también sostuvo que “los tratados internacionales promueven el desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido en la primera parte de la Constitución Nacional” (art. 75, inc. 22). La consideración de los recursos disponibles de cada Estado -conf. arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- constituye una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por esos documentos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes”.
La apuntada progresividad, viene a cuento mencionarlo, también se encuentra plasmada en el Convenio OIT 102 (el 13/04/2011 el Honorable Congreso Nacional aprobó por Ley Nº26.678 este convenio) relativo a la norma mínima de Seguridad Social, por cuanto al prever pisos de cobertura en la materia, admite y alienta el establecimiento de mejores condiciones que las previstas en él. En efecto, en su “preámbulo” declara que “después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la norma mínima de seguridad social”, estas resultan aprobadas en la sesión de la Conferencia General del 28/06/1952 como Convenio Internacional, cuya Parte V (arts. 25 a 30) referida a “Prestaciones de Vejez” contempla que “Todo Miembro para el cual esté en vigor... deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez...” de conformidad con sus disposiciones, consistentes en pagos periódicos que no podrán ser inferiores a los que resultan de los distintos métodos de cálculo que contienen las normas de su Parte XI (arts. 65 a 67).
Por último, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales[1] en su art 9 establece que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa...".
g)- Finalmente, a fin de proponer una solución frente a la declaración de inconstitucionalidad, es preciso determinar la forma en que deben actualizarse los haberes previsionales a fin de dar acabado cumplimiento con el mandamiento Constitucional del artículo 14 bis de la Carta Magna, en cuanto establece como un “derecho irrenunciable” la movilidad jubilatoria, la cual debe tener en cuenta la realidad económica, de forma tal que los jubilados y pensionados, puedan alcanzar el mismo estándar de vida respecto de quienes se encuentran en actividad. Dicha normativa constitucional, ha sido interpretada por distintos precedentes dictados por la CSJN, en los cuales el máximo tribunal estableció índices de movilidad, ante la ausencia o insuficiencia de los instituidos legalmente, todo ello a los efectos de salvaguardar los derechos de los adultos mayores. Cabe citar como claros ejemplos, los casos “BADARO”, en el cual se fijó como mecanismo de actualización, el Índice General de Remuneraciones de los trabajadores en actividad (INGR), y “ELIFF” en el que el supremo tribunal aplicó el Índice de Salarios Básico de la Industria y la Construcción (ISBIC).
En este supuesto, corresponde al tribunal, en resguardo de los derechos fundamentales en juego, establecer de antemano, dentro del ámbito autorizado por la ley, un mecanismo efectivo para conservar el valor económico de la obligación.
Análogamente, en materia de determinación de cuotas alimentarias en el Derecho de Familia, se advierte la necesidad de buscar un mecanismo alternativo para fijar una cuota alimentaria acorde al costo de vida actual y la situación emergencia económica por el contexto inflacionario. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en autos CIV 83609/2017/5/RH3, Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa “G., S. M. y otro c/ K., M. E. A. s/ alimentos”, Recurso extraordinario con sentencia de fecha 20/02/2024: “(…) Al respecto, en función del contexto inflacionario imperante en nuestro país, durante los últimos años se ha procurado en convenios y sentencias la conservación del valor real de la cuota de alimentos. Así, además del pago directo de ciertas prestaciones vinculadas con educación y salud, o el ajuste semestral conforme el índice R.I.P.T.E. (Remuneraciones Imponibles Promedio de 6 los Trabajadores Estables) o el I.P.C. (Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC), se ha procedido, por ejemplo, a fijar el pago de la obligación en cuotas escalonadas, moneda extranjera —cuando esa es la modalidad en que el deudor percibe sus haberes—, o como el equivalente de un porcentaje del salario o de algún otro parámetro de referencia (entre ellos, el salario mínimo, vital y móvil y el JUS —una unidad de medida creada en algunas provincias para estandarizar el cálculo de honorarios, costas, multas u otros trámites judiciales— han sido los más utilizados). Es que, como consecuencia de la pérdida del valor adquisitivo del peso, es razonable prever que las sumas nominales pactadas o fijadas judicialmente, por plazo indeterminado, resultarán prontamente insuficientes para atender las necesidades del alimentado debido a las sucesivas alzas de precios en los bienes y servicios. En efecto, el nivel general del I.P.C., representativo del total de hogares del país, registró en septiembre de 2019 una variación de 53,5% con relación al mismo mes del año anterior —fecha en la que fue dictado el fallo de primera instancia— y acumula, al mes de enero de 2020 otra suba de 13,6% (informes técnicos respecto del Índice de precios al consumidor, publicados periódicamente por el INDEC y disponibles en: https://www.indec.gob.ar/indec/ web/Nivel4-Tema-3-5-31). En el presente caso, el tribunal de alzada no ponderó que al dejar sin efecto la actualización semestral conforme el costo de vida, sin fijar un mecanismo alternativo, disminuía al ritmo del proceso inflacionario el valor económico de la prestación alimentaria. De ese modo, el tribunal abstrayéndose de la situación macroeconómica del país, juzgó la depreciación monetaria como un hecho incierto, forzando a la actora a iniciar periódicamente nuevos incidentes y a probar, en cada caso, que la prestación devino insuficiente. En tales condiciones, resulta arbitraria la decisión pues sostuvo la prohibición de indexación de la ley 23.928 sin explorar remedios alternativos adecuados a la situación de especial vulnerabilidad de la niña, dirigidos a preservar en el tiempo la significación económica de la condena alimentaria. Por otra parte, exigir a la alimentada la tramitación periódica de nuevos procesos judiciales para obtener el aumento de la cuota cada vez que se deprecie su valor vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y economía procesal que deben gobernar los procesos que conciernen a la protección de los derechos de personas menores de edad (arts. 3 y 27, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 8, 19 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 706, Código Civil y Comercial y art. 34, inc. 5, ap. V, Código Procesal Civil y Comercial; Fallos: 338:477, “E., M. D .”; Corte IDH, caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, sentencia del 27 de abril de 2012, párr. 51; y caso “Furlán y familiares vs. Argentina”, sentencia del 31 de agosto de 2012, párr. 127) (…).”
En su mérito, del estudio de las distintas fórmulas utilizadas a lo largo de los años para actualizar los haberes previsionales, propongo, para el caso de autos y en el contexto descripto, razonable utilizar aquella que toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC, el cual refleja de manera fidedigna la evolución de los precios de la economía y, por consiguiente, la pérdida del valor de la moneda en términos reales. Sin perjuicio de ello, el organismo deberá tomar el que resulte mayor, realizando en una columna el cálculo mediante la fórmula de la 27.609 y en otra, el que arroje la aplicación del IPC.
Entiendo además que, el mentado índice IPC, resulta ser el más conveniente, reparatorio, de publicación mensual y conocimiento público, vinculado a la variación salarial y tendiente a mantener un estándar de vida adecuado y real.
No desconozco, incluso, que existen fórmulas combinadas, otros índices distintos del IPC, incluso algunos establecidos en leyes especifica como es el caso de la ley que aquí se discute y que han arrojado distintos resultados a lo largo de su aplicación, respecto de su vigencia, en un país como el nuestro en el que la inestabilidad económica, la inflación exorbitante y la evidente crisis del sistema jubilatorio, han terminado por transformar en “cuasi simbólica” la suma nominalmente adeudada, siendo en muchos casos, ilusorio el derecho que les reconoce a los jubilados y pensionados en una sentencia judicial.
Por último, considero que la aplicación del IPC simplificará la liquidación oportuna y es de simple acceso para consulta de cualquier ciudadano.
A mayor abundamiento, el Decreto 274/2024 también toma este índice para el cálculo y no un índice combinado. Así lo establece el Anexo del mencionado decreto:“mt = Var. mensual ####-2
Donde: 1) “mt” es la movilidad a aplicar en un mes determinado; 2) “Var. Mensual ####-2” es la variación mensual del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor con cobertura nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, correspondiente al mes previo al mes anterior al del pago de la movilidad.
Ejemplo: En julio de 2024 se abonará la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo de 2024. En agosto se abonará la variación correspondiente a junio, y así sucesivamente.”
Consecuencia de todo lo anterior y en el caso particular que estamos analizando, corresponde ordenar la aplicación de la fórmula de movilidad antes mencionada, hasta la entrada en vigencia del Decreto 274/2024.
Calculo que deberá hacerse: En primer lugar, se debe partir del empalme indicado en la sentencia de primera instancia que, por aplicación del leading case de esta cámara FMZ 54800/2019/CA1 GUERRA ALFREDO ANTONIO c/ANSeS s/REAJUSTES VARIOS, 27/08/2021, que ordenó “al organismo demandado que reajuste el haber previsional de la parte actora a enero y febrero del 2021, con las movilidades que le hubiese correspondido de haberse aplicado la suspendida ley Nº27.426” (op. Cit.Resolutivo) . Es decir que refleja el índice combinado medido hasta junio del 2020.
Como la ley 27.609 mide las variables por trimestre, en marzo del 2021, deberá tenerse en cuenta el segundo semestre del 2020 desde julio a diciembre, al momento de realizar la comparación de la movilidad con los valores arrojados por IPC. Este empalme encuentra su sustento en el Anexo 1 de la Resolución SSS 03/2021 que estableció una corrección al valor del índice combinado: “Para el mes de marzo de 2021 por única vez y a efectos de poder utilizar luego los mismos periodos de referencia que se establecieron para la movilidad de las prestaciones en la Ley N°27.609 se realiza un ajuste del índice considerando la variación del RIPTE entre los meses de junio y diciembre de 2020."
Luego, desde allí trimestralmente deberá realizarse el cálculo comparativo entre la movilidad dada por la ley 27.609 y efectivamente percibida y la que le hubiese correspondido de aplicar IPC para el mismo periodo debiendo integrarse con la diferencia que surgieren a favor del actor por aplicación de este último si fuere mayor, hasta la entrada en vigencia del decreto 274/2024.
Toda vez que el D 274/24 comienza sus efectos en abril de 2024 tras ladando el IPC desde enero, el último índice que debe corregirse será el de marzo de 2024 –que reflejará el IPC del trimestre de octubre a diciembre de 2023–, entendiendo que el rezago del decreto 274 es -en principio- razonable para el desarrollo normal del haber jubilatorio, que el mismo no ha sido cuestionado en autos y que la más delicada tarea del juzgador es respetar los la separación de los poderes.
Finalmente, cabe a todo evento consignar que el haber resultante, así actualizado, en ningún caso podrá ser inferior al que se hubiere liquidado, por todo concepto, por la ley 27.609, debiendo en todo caso tomarse para las movilidades futuras, el que resulte mayor.
En virtud de lo expuesto, debe ordenarse a la ANSES que practique la liquidación respectiva a fin de recalcular y reajustar los haberes previsionales del actor, en función de las pautas citadas ut-supra. Dicha medida deberá cumplimentarse dentro del plazo fijado en el art. 2° de la ley 26.153 bajo apercibimiento de ley, debiendo acreditar ante el Tribunal el cumplimiento de la obligación que se impone, mediante la presentación de la liquidación respectiva, la que se incorporará a la causa, a sus efectos.
En definitiva, por lo expresado anteriormente, me pronuncio por hacer lugar parcialmente a la queja de la actora en relación al reajuste del período comprendido durante la vigencia de la 27.609, con los alcances del presente considerando.
9) El segundo agravio de la actora es sobre la reparación integral y tasa de interés aplicable a las diferencias que le adeuda la demandada.
Al respecto, se ha reconocido jurisprudencialmente la aplicación de la Tasa Pasiva del BCRA (arts. 767 y 768 inc. c CCCN y Comunicación BCRA Nº14). Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Spitale” (Fallo 327:3721) y “Cahais” (Fallo 340:483), como la Cámara Federal de la Seguridad Social y los juzgados de la instancia anterior siguiendo los lineamientos del Máximo Tribunal, son coincidentes en la aplicación de la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.
En consecuencia, corresponde desestimar este agravio y confirmar lo sentenciado en primera instancia.
10) Finalmente, el tercer y cuarto agravio del actor no deben ser tratados por no existir controversia con lo sentenciado en primera instancia. Sin embargo, realizaré unas breves consideraciones al respecto:
En cuanto a las costas, en el resolutivo XIV.- de la sentencia en crisis, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.463, e impuso costas a la demandada vencida en virtud de lo normado en el art. 68, 1° párrafo del CPCCN, principio objetivo de la derrota.
Cabe aclarar en este punto, que corresponde aplicar la Ley 27.423 por ser la vigente al momento de iniciar la demanda. En consecuencia, teniendo en cuenta el análisis de lo planteado y lo resuelto por la CSJN en los autos FCR 21049166/2011/CS1 “Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo”, de fecha 22/06/2023, las mismas serán impuestas a la vencida o por su orden, según lo establecido por el art. 36 de la ley 27.423 de honorarios profesionales.
En dicho precedente, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018, por no verificarse la existencia de circunstancias excepcionales exigida por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional para su validez, y, por ende, reafirmó la plena vigencia del artículo 36 de la ley N°27.423, que establece: “En las causas de seguridad social los honorarios se regularán sobre el monto de las prestaciones debidas. Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro 1, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".
Por lo antedicho, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art.
3 del DNU 157/2018, por los argumentos dados por la CSJN, en el precedente “Morales” e imponer las costas de la presente instancia a la vencida. (art. 36 de la ley Nº27.423).
Respecto del planteo de la exención del impuesto a las ganancias, advierto que en el punto XV del resolutivo, la Jueza de grado lo declaró exento, difiriendo para la etapa de liquidación el planteo de inconstitucionalidad de la retención del impuesto. Por lo que, no corresponde que me expida sobre la procedencia de lo argumentado en estos términos, ya que resulta inoficioso.
11) Atento a la regulación de honorarios, en esta instancia se determina un 30% más de lo regulado en primera instancia (conforme Arts. 16, 30, 48 y cctes Ley 27.423).
Finalmente, para que el pago sea definitivo y cancelatorio, se deberá abonar la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA fijadas en este resolutivo, según su valor vigente al momento del pago (cfr. art. 51 de ley 27.423).
No se regulan honorarios para el letrado de ANSES conforme lo dispuesto en el art. 2 de la Ley N°27.423.
12) En relación a las costas, no existiendo motivos que permitan apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las de esta instancia a la demandada vencida (art. 68, 1° párrafo y art. 36 Ley 27.423).
Por todo lo expuesto, respondo por la AFIRMATIVA parcial a la cuestión propuesta al comienzo de este pronunciamiento. Es mi voto.
Sobre la única cuestión propuesta, los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, dijeron: Que adhieren al voto que antecede.
En mérito al resultado que instruye el acuerdo precedente, SE RESUELVE por unanimidad:
1°)- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación impetrado por la demandada (arts. 265 y 266 CPCCN), conforme al Considerando 7-.
2°)- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación de la actora con los alcances que se desprenden del considerando 8; en consecuencia, DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N°27.609, y CONFIRMAR la sentencia en los demás aspectos.
3°)- ORDENAR al organismo demandado que reajuste el haber previsional de la actora conforme al Considerando 8 de la presente y, en adelante, con el Decreto 274/2024 y 320/2024, practicando las liquidaciones respectivas, debiendo tomar el que resulte mayor. Dicha medida deberá cumplimentarse, dentro del plazo fijado en el art. 2 de la ley N°26.153, bajo apercibimiento de ley.
4°). DECLARAR la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e IMPONER las costas de la presente instancia a la demandada vencida (artículo 68, 1° párrafo, del CPCCN y art. 36 Ley N°27.423).
5°) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes en un treinta por ciento (30%) de lo regulado en primera instancia. Para que el pago sea definitivo y cancelatorio, se deberá abonar la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA que arroje el cálculo del 30% de lo que se regule en primera instancia, cuando exista base cierta para ello, según su valor vigente al momento del pago. No se regulan honorarios para la representación letrada de la ANSES (arts. 2, 16, 19, 30, 48 y 51 cctes Ley N°27.423).
PROTOCOLÍCESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE.-
Gustavo Castineira de Dios. Manuel Alberto Pizarro. Juan Ignacio Pérez Curci. Jueces de Cámara.